Texto: Juan Ramón Rodríguez
La pandemia declarada por la COVID-19 continúa su camino de incertidumbre y asolación desde hace ya varias (demasiadas) semanas. La vida conocida hasta ahora ha detenido sus engranajes, a ratos una pesadilla, un sueño fruto de las lecturas más distópicas. Todos los estratos de la sociedad han sido relevados a la misma estancia sórdida, lejana de la autocomplacencia de estos tiempos, que aguarda tras los libros de Historia. La rutina escrita hasta hace un tibio mes, si bien anodina en su momento, se convierte en el bien más anhelado y el deseo que no escapa de ningún ámbito cultural, mucho menos del jazz. Un claustro alejado de la liturgia cinematográfica, con refugio en lo sido y hecho en cualquier lugar, cercano y lejano en equivalencia.
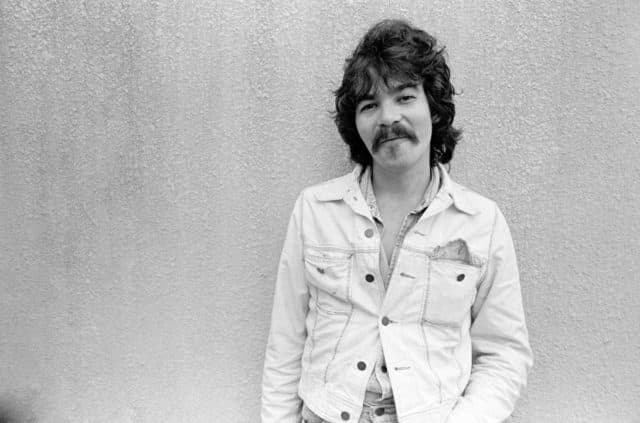
El género, vetusto, cuenta con formidables muescas en el fusil con forma de guerra mundial, catástrofes naturales o violencia racial. Los últimos días han despedido a grandes intérpretes a los que no les debería de haber llegado la hora. Unos aquejados por la enfermedad o con la sospecha frente a la espada de la estadística y las patologías previas. Músicos de una calidad inconmensurable, testigos de diferentes escenas y estilos. También duchos en terceros lenguajes como han sido Bill Whiters o el folclórico John Prine, con mayor notoriedad en el caso del primero. El mundo del jazz despide de forma prematura a sus hijos, y sirva este escrito como homenaje a todos ellos.

Jymie Merritt, natural de Filadelfia, falleció el pasado día once de abril a la edad de 93 años. Fiel a la escuela del hard-bop, forjó la sección rítmica de los Jazz Messengers de Art Blakey con Moanin’ o A Night in Tunisia entre sus registros más destacados. Su interpretación al contrabajo constituyó la muleta perfecta para el torrente sónico de Blakey, amo y señor de la batería. La agenda de Merritt no puso punto final al participar en grabaciones de Wayne Shorter, Max Roach o Curtis Fuller. Contó con un estilo depurado y propio de la academia de mitad del siglo XX, con firmeza y buen gusto a caballo del jazz y blues.

Wallace Roney ha sido una de las pérdidas más lamentadas por la crisis del coronavirus. El genial trompetista, asiduo a los clubs madrileños, ha dejado una de las carreras más prolíficas de la escena contemporánea. Pocos han tenido el honor de estrenarse con una de tantas joyas escondidas del jazz espiritual de los setenta. Rise Vision Comin, colaboración del grupo Nation con el poeta Haki R. Madhubuti, es un disco que bien merece una revisión. Amén del experimento, acompañó a Tony Williams y Geri Allen entre tantos. Imperdible el trabajo Maroons con un Roney pletórico y una formación insólita e indómita en el avant-garde noventero. Dos baterías, dos bajos, dos trompetas y en comando el piano de Allen.

Emmanuel N’Djoké Dibango, mas conocido como Manu Dibango, que pasó a mejor vida a finales del mes de marzo, fue uno de los más prestigiosos embajadores del jazz más escorado al continente africano, con regustos de afrobeat y funk. Principalmente conocido por el sencillo “Soul Makossa”, apadrinó a artistas de la talla de Angélique Kidjo o Kékélé. Dibango fue sinónimo de frescura y optimismo, refrendo de un mensaje reivindicativo y siempre dispuesto al baile. Su discografía abarcó décadas de respeto en distintos continentes, adorado en África y Europa. O Boso, de 1972, es el ejemplo idóneo del mestizaje y beatificación del ritmo. Otros como Gone Clear, de tendencia reggae, son el paradigma de una banda sonora estival.

John Paul “Bucky” Pizzarelli, nacido el 9 de enero de 1926 en la localidad de Paterson, New Jersey (USA), ha formado parte de un selecto grupo de guitarristas junto a Jim Hall o Tal Farlow. Su trayectoria ha sido polifacética a más no poder, con puntos interesantes como la banda de acompañamiento del programa televisivo de Dick Cavett. Con marcado sabor italiano, de igual modo, en proyectos del cancionero más tradicional con colegas como Al Caiola. La lista de colaboraciones de Pizzarelli incluyó a Del Shannon, Wes Montgomery, Sinatra o el Charles Mingus de Let My Children Hear Music. Como tantos profesionales, cotizado y venerado en el eclecticismo que caracteriza a los maestros del instrumento. Nirvana, firmado en 1995, es una deliciosa muestra de su buen hacer.

Ellis Marsalis Jr., afilado pianista de Nueva Orleans, ha sido el patriarca de una familia de notorio arraigo como los Marsalis. Alternó su carrera con la docencia en centros como la Universidad Xavier de Luisiana y estudios de jazz e improvisación. Colaboró en obras como In the Bag de Nat Adderley para aportar ese acento de finura del acetato del decenio sesentero. Asimismo, participó con sus hijos Wynton o Branford en Joe Cool’s Blues o Loved Ones. Su filosofía siempre estuvo ligada a la importancia de la familia, algo que supo transmitir en su carrera de enseñanza. Entre sus alumnos, destacó el compositor de la banda sonora de Malcolm X Terence Blanchard.
Por desgracia, los nombres se suceden a lo largo y ancho del océano o ribera del Manzanares, como el querido Marcelo Peralta (cf. artículo de nuestro compañero Jaime Bajo, publicado el pasado 17 de marzo). No hay recuerdo como el aprecio del oficio que dejaron tras su paso, legados que trascienden y envejecen con la estima digna. 900 Shares of the Blues, del desaparecido


Mike Longo y la dupla compuesta por Joe Farrell y Ron Carter o Mutima, de Cecil McBee con Onaje Allen Gumbs al piano, víctima del virus, suenan en algún balcón probablemente metafórico. Hasta el fin de este ojo platicó insomnio llamado confinamiento, queda el amor por los que se fueron y los que resisten, la afinación del instrumento y la vuelta al escenario. Queda el Arte.









